Mecano número tres
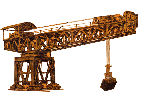
Emmanuel Kant era el Gran Mago: todo lo que percibimos como realidad no es más que la ilusión de nuestros sentidos. Hegel era el gran ciclista, el amo de la pista: todo lo racional es real y viceversa. Y además, la realidad era mutante e interactiva, luego no era sólo esencia como afirmaban los muchachos de medioevo, ergo era dialéctica. Y como la teoría del movimiento había sido reafirmada y certificada, desde Galileo a Hubble, todo encajaba: con un movimiento dialéctico, era forzoso que tenía que existir el progreso. Y con el progreso la justicia, y vaya a saber usted qué barbaridades más.
Manuel se llamaba como Kant, pero hasta aquí las coincidencias. Manolo nunca dudó de su incapacidad para retrotraerse a la inocencia que hizo posible su creencia a pies puntillas en la existencia de los Reyes Magos. Según averiguó más tarde, los antropólogos definían la etapa del conocimiento mágico como aquella que precede al científico y que reside, fundamentalmente, en explicar los fenómenos naturales a partir de causas sobrenaturales. Esta podía ser una explicación. Aunque había más. La experiencia – escribió Joseph Conrad - significa siempre algo desagradable y contrapuesto al encanto y la inocencia de las ilusiones. Los adultos, en todo caso, dispuestos a proteger a sus retoños de la peligrosa etapa del conocimiento mágico, siempre andaban obsesionados por implantar en sus hijos (por vía oral, intravenosa o, simplemente, a martillazos) una precoz adicción al principio de realidad. Iniciaban su perversa labor mediante demostraciones empíricas tendentes a convertir los fantasmas en simples abrigos colgados de los percheros; a convertir la naciente sexualidad en una necrosis cancerígena, es decir, negando torpemente el desarrollo de instintos primordiales tales como la masturbación o el amor carnal hacia la profesora de francés - a quien se le veían las bragas cuando cruzaba las piernas con gran elegancia no exenta de morbosidad - , la vecina jamona o la primita que quería jugar - ¡Uauuu! - a médicos y enfermeras. Para empezar, les revelaban la verdad y nada más que la verdad sobre la existencia de los Magos de Oriente. Todo ello perpetrado bajo sórdidas coartadas, como esa de que para qué se lo cuenten otros. O aquella otra, no menos mezquina, de que con los caros que se están poniendo los juguetes... Porque todo lo racional es real y viceversa, como diría el amo de la pista.
Porque la magia de los tres reyes bondadosos, con sus maravillosos presentes era, muy al contrario que la experiencia cotidiana, y degradante, de los adultos, una magia blanca, espléndida y, sobre todo, excitante. En la breve historia de tal efeméride - recuerda Manuel – lo magnífico era la espera: cumplimentar con estricto rigor la hojita pautada, y sufrir lo indecible por aquello de que la carta no se extraviara. Y abrirse a la deliciosa expectativa de la impaciente espera. ¿Cómo sería el Mecano que había pedido? Porque el primero de la lista era el Mecano número tres.
Y, mientras tanto, saborear, con santa inocencia, todo hay que decirlo, esa inagotable sorpresa (y perplejidad) ante la manifiesta indiferencia de los adultos que, incomprensiblemente, seguían con sus aburridas rutinas, inmunes a los devastadores efectos de la máxima emoción. Siempre con prisas. Haciendo y deshaciendo sus aburridas y tan necesarias e imprescindibles prácticas de supervivencia, los quehaceres más insustanciales y laboriosos, sin tiempo para saborear el paso del tiempo. Para hacer todo menos lo que Manolo: sentarse en el portal de casa y contar una y otra vez los días, las horas y los minutos que faltaban para la llegada de la noche más hermosa. Inclinación inédita, ésta, la de empezar a meditar en el método más eficaz para detener el tiempo, debatiéndose entre lo magnífico de la espera y lo maravilloso del instante. Imaginándose el fantástico coche de bomberos pero, sobre todo, la colosal grúa que nacería del Mecano número tres.
En la fábula de Melchor y compañía lo maravilloso era el instante. Cuando, finalmente, impelidos por la ávida curiosidad, él y sus hermanos se abrían paso hasta el Abra-Cadabra del balcón. Allí, cuidadosamente dispuestos, estaba el flamante coche de bomberos. Y el balón de reglamento, los soldados de goma de la segunda guerra mundial... Y, por supuesto, el Mecano número tres. Y esparcidos aquí y allá: los doblones de chocolate. La torna del tesoro. Y, más allá, la puerta por donde se habían ido los Reyes del Mambo, los únicos, los incontestables, los auténticos. Y el rastro de botellas vacías: de agua potable para los camellos y de coñac para los viajeros. Nuestras manos trémulas mientras Manolo Kant sonreía desde la cueva de Platón.
Llegó un día en que el conocimiento científico, con sus habituales malas artes - el chivatazo del amigo envidioso, y por eso mismo corrupto -, prevaleció finalmente. Fue la personal y dolorosa incursión de Manuel en ese mundo en el que todo lo racional era real y viceversa. Pero, contrariamente a lo que se podía esperar, aquí no acabó todo.
Porque Manuel no tardó casi nada en descubrir que sus sueños no habían hecho más que empezar. Que como la materia, los sueños no desaparecían sino que, muy al contrario, se transformaban en otros. Y fue entonces, como empujado por un destino a la vez voraz e inescrutable, cuando se enamoró de la nueva maestra. Para experimentar ese nuevo abismo, más vertiginoso todavía que los anteriores. El mismo precipicio, y en ese momento empezó a comprenderlo todo, en el que el amo de la pista se había dado el gran castañazo. Y también presentía que este descubrimiento no dejaría de traerle fatales consecuencias. Y aún así se reconoció a sí mismo que era imposible volver atrás. Porque un sueño puede serlo todo. Todo menos falso.
Manuel se llamaba como Kant, pero hasta aquí las coincidencias. Manolo nunca dudó de su incapacidad para retrotraerse a la inocencia que hizo posible su creencia a pies puntillas en la existencia de los Reyes Magos. Según averiguó más tarde, los antropólogos definían la etapa del conocimiento mágico como aquella que precede al científico y que reside, fundamentalmente, en explicar los fenómenos naturales a partir de causas sobrenaturales. Esta podía ser una explicación. Aunque había más. La experiencia – escribió Joseph Conrad - significa siempre algo desagradable y contrapuesto al encanto y la inocencia de las ilusiones. Los adultos, en todo caso, dispuestos a proteger a sus retoños de la peligrosa etapa del conocimiento mágico, siempre andaban obsesionados por implantar en sus hijos (por vía oral, intravenosa o, simplemente, a martillazos) una precoz adicción al principio de realidad. Iniciaban su perversa labor mediante demostraciones empíricas tendentes a convertir los fantasmas en simples abrigos colgados de los percheros; a convertir la naciente sexualidad en una necrosis cancerígena, es decir, negando torpemente el desarrollo de instintos primordiales tales como la masturbación o el amor carnal hacia la profesora de francés - a quien se le veían las bragas cuando cruzaba las piernas con gran elegancia no exenta de morbosidad - , la vecina jamona o la primita que quería jugar - ¡Uauuu! - a médicos y enfermeras. Para empezar, les revelaban la verdad y nada más que la verdad sobre la existencia de los Magos de Oriente. Todo ello perpetrado bajo sórdidas coartadas, como esa de que para qué se lo cuenten otros. O aquella otra, no menos mezquina, de que con los caros que se están poniendo los juguetes... Porque todo lo racional es real y viceversa, como diría el amo de la pista.
Porque la magia de los tres reyes bondadosos, con sus maravillosos presentes era, muy al contrario que la experiencia cotidiana, y degradante, de los adultos, una magia blanca, espléndida y, sobre todo, excitante. En la breve historia de tal efeméride - recuerda Manuel – lo magnífico era la espera: cumplimentar con estricto rigor la hojita pautada, y sufrir lo indecible por aquello de que la carta no se extraviara. Y abrirse a la deliciosa expectativa de la impaciente espera. ¿Cómo sería el Mecano que había pedido? Porque el primero de la lista era el Mecano número tres.
Y, mientras tanto, saborear, con santa inocencia, todo hay que decirlo, esa inagotable sorpresa (y perplejidad) ante la manifiesta indiferencia de los adultos que, incomprensiblemente, seguían con sus aburridas rutinas, inmunes a los devastadores efectos de la máxima emoción. Siempre con prisas. Haciendo y deshaciendo sus aburridas y tan necesarias e imprescindibles prácticas de supervivencia, los quehaceres más insustanciales y laboriosos, sin tiempo para saborear el paso del tiempo. Para hacer todo menos lo que Manolo: sentarse en el portal de casa y contar una y otra vez los días, las horas y los minutos que faltaban para la llegada de la noche más hermosa. Inclinación inédita, ésta, la de empezar a meditar en el método más eficaz para detener el tiempo, debatiéndose entre lo magnífico de la espera y lo maravilloso del instante. Imaginándose el fantástico coche de bomberos pero, sobre todo, la colosal grúa que nacería del Mecano número tres.
En la fábula de Melchor y compañía lo maravilloso era el instante. Cuando, finalmente, impelidos por la ávida curiosidad, él y sus hermanos se abrían paso hasta el Abra-Cadabra del balcón. Allí, cuidadosamente dispuestos, estaba el flamante coche de bomberos. Y el balón de reglamento, los soldados de goma de la segunda guerra mundial... Y, por supuesto, el Mecano número tres. Y esparcidos aquí y allá: los doblones de chocolate. La torna del tesoro. Y, más allá, la puerta por donde se habían ido los Reyes del Mambo, los únicos, los incontestables, los auténticos. Y el rastro de botellas vacías: de agua potable para los camellos y de coñac para los viajeros. Nuestras manos trémulas mientras Manolo Kant sonreía desde la cueva de Platón.
Llegó un día en que el conocimiento científico, con sus habituales malas artes - el chivatazo del amigo envidioso, y por eso mismo corrupto -, prevaleció finalmente. Fue la personal y dolorosa incursión de Manuel en ese mundo en el que todo lo racional era real y viceversa. Pero, contrariamente a lo que se podía esperar, aquí no acabó todo.
Porque Manuel no tardó casi nada en descubrir que sus sueños no habían hecho más que empezar. Que como la materia, los sueños no desaparecían sino que, muy al contrario, se transformaban en otros. Y fue entonces, como empujado por un destino a la vez voraz e inescrutable, cuando se enamoró de la nueva maestra. Para experimentar ese nuevo abismo, más vertiginoso todavía que los anteriores. El mismo precipicio, y en ese momento empezó a comprenderlo todo, en el que el amo de la pista se había dado el gran castañazo. Y también presentía que este descubrimiento no dejaría de traerle fatales consecuencias. Y aún así se reconoció a sí mismo que era imposible volver atrás. Porque un sueño puede serlo todo. Todo menos falso.
Etiquetas: relatos



0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio