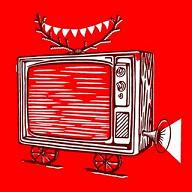El rey del Nintendo
 Tantos años con Claudia, las mismas costumbres, las mismas legañas invisibles que tejen paciente e implacablemente su red de complicidades y concesiones. La hebra de diminutos ácaros intoxicando el tiempo: pequeños resentimientos que, con el tiempo, se agrian como el vino, rencores que van pegándose a la piel, incrustándose en los imperceptibles intersticios de las paredes favoreciendo una atmósfera pesada y rancia. Y lo peor y el final de la ruta, la pereza, el descuido, ese cúmulo de sentimientos no correspondidos que van a parar al cesto de la ropa sucia y, de allí, a la lavadora.
Tantos años con Claudia, las mismas costumbres, las mismas legañas invisibles que tejen paciente e implacablemente su red de complicidades y concesiones. La hebra de diminutos ácaros intoxicando el tiempo: pequeños resentimientos que, con el tiempo, se agrian como el vino, rencores que van pegándose a la piel, incrustándose en los imperceptibles intersticios de las paredes favoreciendo una atmósfera pesada y rancia. Y lo peor y el final de la ruta, la pereza, el descuido, ese cúmulo de sentimientos no correspondidos que van a parar al cesto de la ropa sucia y, de allí, a la lavadora.Trece años compartiendo el mismo piso con Claudia y poco a poco fue creciendo la sensación de que convivía con una persona extraña, con alguien que no estaba en el lugar donde le correspondía. Me la quedaba mirando, con sus ojos perdidos en ese otoño perpetuo que se pegaba a los cristales de las ventanas y que parecía querer atravesarlas y pensaba, con una mezcla de malicia y tristeza, mírala, la que nunca parece estar en su sitio. En algún momento, quizás, llegamos a pensar que estábamos construyendo un hogar aunque, en realidad, componíamos un dúo musical con una sola canción de éxito, versión de la de de sobras conocida: “ansiedad, angustia y desesperación…” Generalmente, era entonces cuando sonaba el teléfono.
¡Ya lo cojo yo! Gritaba ella, mientras se abalanzaba apresuradamente hasta el teléfono. En los trece años de convivencia no conseguí convencerla de que, por una sola vez, no cogiera el teléfono. Fue una de tantas batallas perdidas. Toda relación que se rompe es como una cortina que al correrse deja al descubierto un paisaje repleto de derrotas y árboles calcinados. ¡Los cien metros vallas! Digo lo de vallas por el sofá, el tocadiscos, el taburete y la mesita baja con la bonita encimera de mármol jaspeado que se empeñó, reconozco que con mejor gusto que el mío, en comprar después de recorrernos todas las tiendas de muebles de la ciudad. De vez en cuando, con las prisas, se daba un golpe en la espinilla, que es donde duele más, y renegaba furiosa aunque nunca desfallecía en su empeño y obstinación. Finalmente descolgaba el aparato. Se trataba casi siempre de alguna de sus amigas, por supuesto. No sé por qué demonios le regalé el inalámbrico, porque a Claudia ni se le pasaba por la cabeza retirarse al estudio, pongo por caso, así que no se movía del comedor y yo no tenía más remedio que acabar colocándome los auriculares para escuchar la tele y aquello, verdaderamente, parecía cada más la cola de la caja de un súper que a un hogar tranquilo.

- Será tu hermana, sugería yo, cómodamente sentado en el váter.
- ¡Hola Luisa! Exclamaba Claudia, y automáticamente bajaba el volumen de la voz. A partir de ese momento, sólo conseguía escuchar el bisbiseo de su conversación, y era del todo inútil que pegara el oído a la puerta del lavabo: seguía sin oír nada inteligible.
A los tres cuartos de hora, justo cuando empezaba a ponerme nervioso y le indicaba amablemente: EL NIÑO ESTÁ LLORANDO, ella, incomprensiblemente, se lo tomaba fatal. Era en estas ocasiones cuando era plenamente consciente de que, en realidad, Claudia estaba muy lejos, probablemente en otro lugar. Con cara de fastidio se volvía hacia la cuna: allí estaba nuestro pequeño Rasputín berreando por todo lo alto. En tales circunstancias, un tipo como yo, educado en el estajanovismo de mi santa madre, esperaba alguna demostración digna de la mejor Claudia, su especialidad Mamá Spider-Woman, por ejemplo, la supermujer araña, no sé, algún alarde surgido del fondo ancestral de la naturaleza materna, un cambio reglamentario de pañales, unos Dodotis... HAAA NO TE ME ESCAPES TU MA QE TENEMOS QE GASTAR EL PAQEDE DE DODOTYS QE TENGO LEXE Y NO LO BOY A GASTA EN MI SOLA JAJAJAJA GRACIAS CIELO... Unos Dodotis con un blanco más blanco que el de la vecina, un baño con toallitas lavadas con el suavizante olor a vainilla y una buena dosis de polvos de talco, no sé, una fiesta angelical de gruñidos, muecas y castañuelas, algo así como “la alegría de la cuna”: HOOOOOLA NENE, BABA, BABA, NENE BUEEENO, CAAALLATE NIÑO NO LLORES MÁS, o algo parecido, pero nada más lejos de la realidad. Claudia se quedaba tranquilamente sentada en el sofá, y de vez en cuando se cubría sus piernas sin depilar con aquella horrible bata de boatiné en un gesto que, por mucho que me esforzara, nunca lograba recordarme al de Rita Hayworth emergiendo de algún descapotable. En lugar de eso, acababa soltando su estribillo más atroz: ¡AHORA MAMÁ ESTÁ ENFADADA!
¿¡Pero qué diablos era eso de “Ahora mamá está enfadada!?”¿Era esa acaso la finalidad de haber follado noventa y siete días seguidos sin parar, hecho del que tanto se vanagloriaba ante el primero que quisiera escucharla, de su maratoniana constancia hasta conseguir el tan deseado embarazo? ¿Realmente eso le daba derecho a repetir hasta el cansancio la misma odiosa sentencia, en ningún caso absolutoria?: Las cosas se hacen bien o no se hacen.
Me miraba en el espejo, frunciendo el ceño y sonriendo maliciosamente, sacudiendo la cabeza, sacado la barbilla y levantando las cejas, estudiándose de frente y de perfil, dándose la vuelta y mirándome por encima del hombro, frotándose las nalgas, ciñéndose la faja, tirando de ella hacia arriba y luego hacia abajo, ajustándosela a las caderas… "Hoy toca", me decía, entonces, A veces, dejaba caer la frase con el mismo tono de voz que utilizaba para ordenarme que pusiera una lavadora de blanco. Las de color las ponía ella, claro, ya saben, las cosas se hacen bien o no se hacen.
Y así, la misma escenita, noventa y siete días seguidos. Se abría de piernas, cual sacrificada oficinista dispuesta a cumplir religiosamente su horario, pero ni un minuto más, y yo tenía que componérmelas para conseguir una erección aunque tuviera que imaginarme haciéndomelo en el ascensor con la secretaria del Jefe, Bombón Glacé, por cierto. Noventa y siete días dan para mucho, así que, en contra de mi voluntad, alimenté mi “imaginario” erótico con una amplia gama de perversiones sexuales. Decía lo de ni un minuto más, porque Claudia, naturalmente, no se molestaba en absoluto en ayudar a que mi compañero del alma, y de armas, recibiera algún estímulo externo que hiciera un poco más soportable el deber de cada noche. Y así, hasta que se gestó EL BEDUINO. EL beduino llorón.
- Sí, la verdad es que les ha salido un poco llorón-, explicó el doctor, un imbécil integral, que le prescribió Transilium a Claudia cuando el que estaba al borde de un ataque de nervios era el menda.
- ¿Y yo, doctor? -, le sugerí amablemente.
- Usted siga con el whisky -, respondió mirándome de arriba a bajo.
- ¿Y el beduino? - insistí.
- ¿Cómo dice? - rezongó el doctor. Ni que decir tiene que Claudia me fulminó con una de esas miradas femeninas que te avisan de que después de la lluvia te espera el lodo.
Con el tiempo fui perdiendo fuerzas. ¿Fuerzas, digo? Me había quedado en los zorros. Sí, es cierto, me fui desanimando. De vez en cuando, como en una letanía, balbuceaba:
- Claudia, el niño está llorando-. Pero cada vez había menos convicción en mis palabras. O si se quiere, menos esperanza de en nuestra penosa travesía del desierto halláramos un oasis, por diminuto que fuera. Me conformaba con un cienaguita de nada.
- Jódete - me decía Claudia– sin levantar la voz, completamente libre de complejos. El beduino ya iba por los siete años y ahora lloraba con más ganas. Exigía, además, todo el arsenal de juguetería de los innumerables centros comerciales de Barcelona, el catálogo completo de juegos electrónicos y esa motocicleta atómica que anunciaban cada día por la tele.
- ¡EL REY DEL NINTENDO! -, bromeaba yo bajo el chorro de la ducha. Entre una cosa y la otra, habían pasado diez años y las facturas de teléfono habían dejado de ser una amenaza para convertirse en un elemento más de nuestra debacle económica.
A todo esto, Luisa, mi encantadora y entrañable cuñada, después de varios cursillos intensivos, se había convertido en una pitonisa de renombre. Su salto a la fama llegó cuando fue invitada a un programa de televisión de alta audiencia, “Las dos caras de la verdad”, y se levantó de su asiento, cruzó el plató y le atizó un puñetazo a un eminente doctor en psiquiatría conductista que no se cansaba de repetir que la astrología era un fraude. Según mi modesta opinión (aunque, la verdad, aquella noche estaba un poco borracho) quedó clarísimo que los horóscopos eran una mierda. Lo cierto es que, desde aquel día, Luisa empezó a ganar dinero a espuertas. La llamaban de todas partes. Entre una infinidad de cosas inútiles, le regalaron un móvil gama alta y a partir de ese momento llamaba a su hermana desde cualquier parte y en cualquier momento del día y de la noche, sobre todo, desde la peluquería. En ocasiones, sin embargo, aparecía por casa, elegante como ella sola, se desparramaba por el sofá, la falda por aquí, los botones de la blusa por allí, y no paraba de hablar y dejaba caer una expresión de golfa arrepentida que a mí ponía cachondo. No veas lo cachondo que me ponía.
“El beduino”, pese a adquirir progresivamente formas cada vez más humanas, estaba realmente insoportable. Ni siquiera los dibujos animados de la tele conseguían ese efecto anestésico que tan vital resulta para los progenitores en general y para mi equilibrio psíquico en particular. Progenitor… esta palabra me producía tal repelús que huía de ella como del diablo. Ni la abuela conseguía distraerlo. ¿Y quién ponía más empeño con el pequeñín que la abuela? Ni los culebrones sudamericanos, por los que durante una época, incomprensiblemente, se pirró. Aunque, confesémoslo de una vez, finalmente acababa siempre amarrado al Nintendo. Claro, en un día de cierta lucidez, no tuve por menos que exclamar, brindando con mi lata de cerveza: ¡EL REY DEL NINTENDO!
Así pues, el peor desastre no era que se averiase el televisor sino que se acabaran las pilas del Nintendo y no tuviéramos de repuesto. Entonces bramaba y aullaba ¡Quiero pilas, quiero pilas, quiero pilas! Cuando su graciosa majestad se acogía a la modalidad disco rayado, me ponía frenético. Por supuesto, intentaba estrangularlo pero como solía andar bastante cogorza y, además, “El beduino”, con el paso del tiempo había adquirido una fuerza inusitada, me obsequiaba gratuitamente con una llave de taijutsu y me dejaba tirado en la alfombra con el brazo hecho polvo y la espalda doblada como un rollito de primavera. Yo me desgañitaba: ¡HAZ ALGO CLAUDIA! Y fue en alguno de esos momentos dulces del hogar cuando dijo aquello de jódete.
El safari de los 97 días… Aquella epopeya marcaría para siempre la épica de nuestra memoria conyugal. En todas las cenas salía a resaltar la titánica heroicidad. Ni un sólo día dejamos de hacerlo, presumía Claudia, con una sonrisa de satisfacción que más bien parecía una erección que una sonrisa y que llegaba a ponerme tan nervioso que yo acababa farfullando patéticos gruñidos, "Grrr", como pretendiendo asentir pero sin llegar a expresarme con la debida claridad.
Dejé al Rey del Nintendo y a la Telefonista Inquebrantable, enfrascados los dos en sus mutuos quehaceres. ¡Quiero pilas!, seguía clamando el beduino, ¿qué tenemos para mañana?, le preguntaba Claudia a su hermana, que se hallaba en la peluquería depilándose el triángulo del bikini (ahí estaba la amenaza del verano) y me largué para el curro. Llegué tocado, ésta es la pura verdad. En el garito de la estación dominaba un potente olor a fritanga, pero aún así, me zampé tres chupitos de orujo y, de paso, todo el whisky de la petaca. Mi petaca era chulísima. Me sentía CASI HEMINGWAY, cazando leones en las profundidades de la selva del África negra, debidamente secundado por un ejército de porteadores bantúes, mientras, en el autobús, me trincaba toda la petaca. La gente me miraba con desconfianza, censurándome desde su respetabilidad de su bien ganada ciudadanía que otro supuesto ciudadano, posible pater familias, empinara el codo en público. Sin embargo, el alcohol era el único ingrediente que me otorgaba la suficiente sagacidad como para llegar a la conclusión de que, de todos los mamíferos, el ser humano era el más execrable y mezquino, el único animal con la suficiente dosis de mala leche para joder al personal por puro gusto, incluso por diversión. Lo que ellos no sabían, los ciudadanos usuarios del transporte público, quiero decir, era que yo me quedaba en la categoría de CASI PADRE DE FAMILIA y, por si esto no fuera suficiente humillación, en la de CASI HEMINGWAY, que jamás había estado en París CASI UNA FIESTA, ni había visto un león que no fueran los del zoológico, y que lo más probable era que nunca me tocara la lotería y le pudiera comprar un Súper Nintendo DS de nueva generación al beduino, su sueño dorado, su ilusión, su utopía, y eso por mucho que pataleara y llorase, por otra parte, sus actividades preferidas.
Lo más curioso del caso es que cuando yo exclamaba airado ¡PAPÁ ESTÁ ENFADADO!, el beduino no hacía ni puto caso. Claro, ¿qué caso te va a hacer?, confirmaba La Telefonista Inquebrantable, a sus diecisiete años, el pobrecito. Su actitud, debo confesarlo, me desmontaba. Pieza a pieza. El niño lucía un porte atlético a cuenta de incontables y costosas clases de natación y taijutsu, con una inocente mirada, todavía más falsa que la de su madre y sus pelitos rubios asomando por sus mandíbulas, excesivamente desarrolladas, una dentadura Binaca y una nariz que todos decían era de su abuela. Por supuesto, “El beduino”, ya era más alto que yo y lucía una coleta que ríete tú de la del Antonio Banderas. Cuando, llegada la ocasión, me dio el punto de inspiración y lo rebauticé como CASI BANDERAS (por lo de la coleta), El rey del Nintendo se cabreó, esta vez se cabreó de verdad y montó en cólera. Y, sin pensárselo dos veces, me atizó en el estómago, justo en la úlcera, el muy cabrón. Y luego practicó con mi cuerpo la última modalidad del taijutsu. Fue uno de esos momentos para la Historia. Me dejó hecho un guiñapo, tendido sobre la alfombra. Yo vociferé entonces, en un acto de verdadero desespero: ¡PERO ¿ALGUIEN HA LIMPIADO ALGUNA VEZ ESTA ALFOMBRA?!
- Jódete.- Esa fue la lacónica respuesta de la telefonista inquebrantable.
En el curro yo era el “segundo de a bordo”, es decir, el ayudante del “Jefe”, que no era exactamente el Jefe, sino el ayudante del encargado o similar. En aquel almacén faltaban estanterías metálicas y sobraba cualquier atisbo de organigrama, pero el sentido de la jerarquía es como una mancha de aceite, se expande hasta los límites más recónditos. El “Jefe” era Bustamante. Juntos descargábamos camiones y trailers procedentes de Alemania y Holanda, y también de Bélgica y Luxemburgo (que antes se llamaban el Benelux, como un desodorante). Llegaban repletos de material de construcción, estructuras metálicas, cañerías y grifería, el material más pesado del mercado. Nosotros no fabricábamos ni un tornillo. “Somos distribuidores”, decía ufano el Jefe del ayudante. Bustamante era un cretino, siempre anunciaba “Viene un camión de los Países Bajos” y a Contreras le daba la risa porque le recordaba, decía, a las viejas cuando hablan de que a fulanita la han operado de abajo. Mientras tanto, yo le daba a la petaca, aunque un trago me sabía a poco y sólo cuando me cepillaba la petaca entera empezaba a ver las cosas con un cierto optimismo. Sin embargo, la petaca ya no enroscaba bien, y siempre acababa manchándome los pantalones, así que parecía que me había meado encima.
- Te has meado encima, so guarro.
Me soltaba Bustamante, con sus piernas arqueadas de jinete picador sin pica ni caballo. Bustamante hacía tiempo que me buscaba las cosquillas. Además, se pasaba todo el día colgado de su canuto y nunca invitaba, una descortesía inaceptable desde mi punto de vista, máxime cuando yo siempre le ofrecía de mi petaca. Me miraba a través de la neblina, de sus ojos sucios y afantasmados y se hacía el ausente. Y cada dos por tres me tocaba descargar todo el camión porque él ya estaba contándole su vida a las cañerías de la estantería 24, cuarto palé a la derecha, su butaca preferida. Aunque lo que más me molestaba de Busta eran sus cuescos. De aquí saqué mi particular teoría general sobre el origen de las especies y del Universo en particular: el famoso Bing Bang fue un pedo de Dios, el gran pedómano. Una llufa de las que llaman CON RABO: la que empieza fino y termina con porra y huele mal. También se la tiran los electricistas mientras te reparan la instalación para las nuevas lámparas halógenas, los municipales, los funcionarios y las amas de casa en su habitual ronda en el Súper. Reflexiones profundas como ésta me hacían sentir como CASI HEMINGWAY echándose un cuesco mientras disparaba contra los elefantes.
Así que un buen día se me cruzaron los cables y le aticé a Bustamante con un tubo del dieciocho. Si hubiera cogido uno del nueve seguramente la cosa habría quedado en una minucia, apenas tres puntos en el ambulatorio y ahora no estaría contándoles esto desde la cola del paro y con una citación judicial en el bolsillo por agresión con agravante de premeditación y alevosía, pero con uno del dieciocho no podía albergar excesivas esperanzas. Un reguero de sangre negruzca se le enroscó por la oreja hasta formar un pequeño y mísero charco. Suficiente para llevarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos pero no lo bastante como para acabar en el tanatorio. Yo, francamente, esperaba una sangría al estilo de “La Matanza de Texas”, pero de eso nada, demasiadas películas. La realidad siempre es así, descorazonadora, nunca está a la altura de lo que se espera de ella.
¡Señor, qué ganas le tenía a Bustamante! Eso de que la venganza tiene nombre de mujer es pura paranoia masculina. La venganza tiene siempre el nombre de tu enemigo. Apuré la petaca, me fui al bar y le di al ron, cuarenta grados y llamé a la telefonista inquebrantable. ¿Alguien quiere apostar? ESTABA COMUNICANDO.
 Hasta los que no estaban donde debían estar, como Claudia, acababan hallando un lugar en este mundo. Era la ley de la gravedad. La ley de la gravedad la inventó CASI JOHN WAYNE y no el “manzanas” de Newton, no sé si me explico. Con CASI JOHN WAYNE todo era tan previsible, tan seguro, tan bonito y los indios tan malos y tan muertos. Claro que ahora nadie quería ser indio, el beduino, por ejemplo, no era nómada, ni morador del desierto, ni nada que se le parezca: pertenecía en cuerpo y alma al Séptimo de Caballería.
Hasta los que no estaban donde debían estar, como Claudia, acababan hallando un lugar en este mundo. Era la ley de la gravedad. La ley de la gravedad la inventó CASI JOHN WAYNE y no el “manzanas” de Newton, no sé si me explico. Con CASI JOHN WAYNE todo era tan previsible, tan seguro, tan bonito y los indios tan malos y tan muertos. Claro que ahora nadie quería ser indio, el beduino, por ejemplo, no era nómada, ni morador del desierto, ni nada que se le parezca: pertenecía en cuerpo y alma al Séptimo de Caballería.El enemigo público número uno de mi querido hogar acababa de ganar un campeonato regional de Nintendo. Claudia estaba que no cabía en sí misma. El teléfono no paraba. Nadie sabía cómo seguía resistiendo, el pobre. Y teniendo en cuenta lo alegre y feliz que debería estar cualquier campeón, sea cual sea la especialidad en la que consiga sus laureles, he de confesar que seguía sorprendiéndome su gran cabreo cuando lo saludaba invocándole como El Rey del Nintendo. Aceptemos que había algo de ironía en tal investidura, mala leche dirían los malintencionados, pero de todas formas ¡Vaya niño más susceptible! Aunque de niño nada, porque el tiempo pasa volando. Ahora me llevaba unos tejanos deshilachados, cortados por los bajos, una camiseta con el careto de un tal Franz Zappa, una barba de tres días y su eterna coleta CASI ANTONIO BANDERAS.
Quedaba claro que mi sitio no estaba en la City, estaba en la pradera, pensaba, mientras cabeceaba en el autobús, medio dormido, camino de casa, dispuesto a hacer la maleta y pirármelas. Ya se sabe, la próxima estación del presunto asesino es la cárcel y lo demás son películas. Y el de los cobardes es la literatura, aunque a mí no me saliera una línea decente. Cuando pensaba en Bustamante yo también me sentía, ¿como decirlo? ¡Cobarde! Pero cobarde sin ni siquiera la valentía de los desesperados, no sé si me explico, descolocado, desubicado. Porque mi territorio, mi destino, me aguardaba en los amplios y generosos espacios de la pradera.
La historia es del todo inverosímil aunque en verdad ocurriera tal como la describo. O, como dicen los poetas, si de veras no ocurrió así, así debería haber ocurrido: Yo le gritaba a Montgomery Cliff: ¡Llévalos a Missouri!, y Monty me miraba con esa cara de muchacho bueno, acaso tímido e introvertido pero valiente y decidido y, acto seguido, se soltaba con un potente y enérgico BUEEEEENO… ¡VAAAAMOS A MISSOURI! Claro que antes de soltar tal parrafada ya se había repasado, en una amplia panorámica de ciento ochenta grados, las dos diez mil cabezas de ganado que pensábamos conducir hasta Missouri. Vete a saber dónde estaba Missouri, aunque todos, absolutamente todos pensaran que era una empresa imposible. Empezando por la Telefonista Inquebrantable. Ante tal cúmulo de circunstancias, cada vez me sentía más JOHN WAYNE. Y eso que nunca me han entusiasmado los héroes, pero es que John era más que un héroe, era un solitario, uno de esos individuos que cualquiera con dos dedos de corazón echa a faltar porque, aunque cabalgue solo y taciturno, siempre lo sientes cerca de ti. Llegué a casa, descabalgué y me caí al suelo, maldije al caballo, metí la llave en la cerradura. Y ya dentro, eché el pasador, di media vuelta y ahí acabó la historia.
O mejor dicho, la bronca empezó ahí precisamente. Mi señor hijo, a quien, por supuesto, llamaba beduino a causa de un deseo irrefrenable de atribuirle un carácter nómada. ¿Sería consecuencia de que siempre deseé que se largara? Aunque, hablemos claro, ¿no sería que siempre deseé que nunca hubiera existido? Mi hercúleo hijo, decía, se abalanzó sobre mí sin darme tiempo ni para respirar. Me asestó una patada en los testículos y, acto seguido, sin solución de continuidad, anotó en mi cuerpo una llave de jitsu que acabó con mi cara contra la alfombra… SOBRE LA QUE NUNCA NADIE HABIA PASADO EL PUTO ASPIRADOR.
Claro… casi me había olvidado que el rey de la casa, con el paso del tiempo, se había hecho policía, cadete policía para ser más exactos, cadete policía Rey del Nintendo. ¡Seis meses! Seis meses en prácticas en Berga fortaleciendo su musculatura y su espíritu de dobermann, raza germánica, dicho sea de paso. El chico parecía tan satisfecho de sí mismo… Reivindicando su espacio en el mundo de los atletas, abriéndose camino la nueva clase los súper héroes, su derecho a experimentar nuevas sensaciones y emociones. Y dejándome las cosas bien claras de una vez por todas: su odio a los endebles mentales. Y, por supuesto, reivindicando su libertad para joderme. No sé, era algo más que la perorata de siempre cuando uno descubre que su padre no solamente no es perfecto, sino un cretino absoluto, un muerto de hambre, un borracho, un fracasado que está poniendo en peligro tu futuro.
Entonces, me fijé en el teléfono y lo comprendí todo. Los de la “Central” le habían dado el chivatazo y el cadete, desoyendo la llamada de la sangre pero cumpliendo órdenes más sagradas que sus propios instintos, estaba esperándome desde hacía un buen rato dispuesto a iniciar su brillante currículo con la detención del delincuente más peligroso y, digámoslo también, más a mano. Dos pájaros de un tiro. ¿He dicho que estaba borracho? Chillé: ¡PAPÁ ESTA ENFADADO! Al beduino le dio un ataque de risa. Probé otra vez, pero cambiando radicalmente de táctica:
- ¡Ten compasión de tu padre!
- ¡Jódete! – Me respondió. Esta palabra me resultó familiar. Tenía la espalda bien jodida y aún así hice un supremo esfuerzo por ser comprensivo.
- ¿Pero, es que no conoces la compasión?
Sí, nada más extraño. Me dio por darle conversación. Ya era hora por otra parte, dieciocho años sin charlar, sin cambiar impresiones, tanto tiempo sin platicar es mucho tiempo, quizá demasiado. No sé como explicarlo, pierdes el contacto.
- La compasión sólo la conocen los que la necesitan - replicó él, como quien contesta un cuestionario de examen, un Test Psicotécnico más. Seis meses de prácticas dan para mucho. ¡Vaya con el Rey del Nintendo! Se había hecho un hombre y yo sin enterarme. Intenté hurgar en los bajos fondos de mi orgullo de padre y sólo encontré un montón de botellas y latas vacías de cerveza. Miré desesperadamente el teléfono. Pensé, Luisa, por favor.

El teléfono sonó por fin. Nunca nadie comprenderá el alivio que sentí. Con el brazo aplastándome la nuca, impidiéndome respirar, el REY DE LOS CADETES parecía no tener ninguna prisa en romperme el brazo. Como no podía respirar, mis lamentos parecían más los resoplidos de ahogado que los gritos de un moribundo. Claudia apareció en escena con su andar de pingüino moviendo las caderas como nadie y voceando YA LO COJO YO, como si el tiempo no hubiera pasado para nosotros, como si aquella escena de violencia filial fuera la cosa más natural del mundo, lo habitual después de todo. El espectáculo era triste pero no turbador, para que se me entienda.
Así se acaba con la vida, o para decirlo de otra manera, cada uno en su casa y Dios en la de todos, como decían los curas de antes. Sí, ahí estaba Claudia, descolgando el teléfono con aquella naturalidad que sólo se consigue con la costumbre, con la cotidianeidad, con la repetición de esos gestos y hábitos que acaban transformándose en una segunda piel, una mancha de aceite que se extiende con el tiempo y parece que no tenga fin, deviniendo inexorablemente en un precipicio por el que acabas arrojándote al vacío domado, amaestrado, de cada día. Claudia descolgó el teléfono. Lo hizo con aquella inocencia tan suya y tan CASI DORIS DAY. Dijo:
- Sí, está aquí, vengan pronto, por favor.
No puedo expresar con palabras cómo me sentí. Miré al agresor a los ojos y ya no vi al monarca de los videojuegos. Al Rey lo habían destronado por partes iguales la instrucción militar del Estado en su versión “autonómica” (pues ya era mozo de escuadra) y la intransigencia de una estructura matriarcal personificada en una mujer sin escrúpulos. Mi hijo… Sí, de pronto me salió esta palabra prohibida: ¡Mi hijo!
- ¡OH, Dios! -, gritó alguien dentro de mí, mendigando un poco de dignidad.
Habían convertido a mi querido beduino del desierto, mi pequeño Lawrence de Arabia, en un vulgar caza recompensas. En un mercenario, en definitiva. Después de este gran descubrimiento, y de su consecuente elucubración, del que la influencia del alcohol y la formidable paliza recibida no eran ajenos, mi chico se parecía cada vez más a ese muchacho desvalido de Río Rojo, ese aniñado y mortificado Montgomery Cliff, Dios lo tenga en su seno.
 En aquel preciso momento dejé de odiarle. Y ya fue para siempre, debo insistir en este punto, aunque sepa de sobra que no me creerán. Y digo esto porque sé perfectamente que este rollo de decir la verdad no suele funcionar casi nunca. Sí, he dicho casi nunca, porque en ese momento, como si por una vez en la vida se me hubiera vuelto la suerte de cara, me sentí CASI JOHN WAYNE y mi rostro adquirió esa aureola de fortaleza y ternura del vaquero solitario. El grito me salió de las entrañas
En aquel preciso momento dejé de odiarle. Y ya fue para siempre, debo insistir en este punto, aunque sepa de sobra que no me creerán. Y digo esto porque sé perfectamente que este rollo de decir la verdad no suele funcionar casi nunca. Sí, he dicho casi nunca, porque en ese momento, como si por una vez en la vida se me hubiera vuelto la suerte de cara, me sentí CASI JOHN WAYNE y mi rostro adquirió esa aureola de fortaleza y ternura del vaquero solitario. El grito me salió de las entrañas- ¡Hijo, llévatelos a Missouri!
Él dudó un instante. Hay instantes que duran una eternidad y éste era uno de ellos. Se alzó sobre su montura y aulló:
- ¡Hi-joo!
Entonces no pude contener el llanto. Fueron pocas las lágrimas pero cada una de ellas contenía el dolor de toda una existencia. Lloré por toda la humillación acumulada pero, sobre todo, por mi pobre beduino, perdido en la maraña de tanto sinsabor. Atrapado por el lado oscuro. Lloré incluso por la pobre imbécil Telefonista Inquebrantable. Y ya puestos, hasta lo hice por el hijo de un carpintero que una vez crucificado resucitó, mientras los tipos de mi estirpe morían -atados sus pies con grilletes al remo-, en las galeras romanas. Me tragué los mocos como un niño perdido al que finalmente han encontrado en el parque, y entonces sentí una indescriptible sensación, mezcla de alivio y bienestar. Junto al dulce sabor de las lágrimas, percibí la ilusión de una nostalgia convertida, por fin, en realidad. Nostalgia de lo que nunca fue y debería haber sido. John Wayne y Montgomery Cliff reconciliados para siempre. El que en otros tiempos fue el Rey del Nintendo conduciendo todo nuestro ganado hasta Missouri.
Y como la vida siempre está al otro extremo de donde nosotros nos la imaginamos, ya no sabía si lo que ocurría era producto de una realidad inevitable o fruto de mis delirios de grandeza. Mientras el cadete de West Point mantenía hincada su rodilla en mis vértebras inferiores, la Telefonista Inquebrantable anunciaba alborozada:
- Ya llegan…
- Ya están aquí…
Imposible describir la perplejidad de mi rostro cuando abrió la puerta y vi lo que vi:
Era el Séptimo de Caballería. Toro Sentado y Gerónimo habían muerto.
Francis Bacon. Three Studies of Isabel Rawsthorne, 1967
Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie
Fotografía de Marcelo Aurelio: Sonatine
NOCTURAMA FOTOBLOG
http://www.arte-redes.com/nocturama/?p=1533
Fotografía de Marcelo Aurelio: Sobre el sol (Damián Martínez)
NOCTURAMA FOTOBLOG
http://www.arte-redes.com/nocturama/?p=882
Etiquetas: relatos