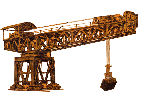El visitante

Se despertó a las 5,35. Un poco demasiado pronto, incluso para sus costumbres. En la esquina de la habitación una lámpara de cerámica con forma de cebolla gigante que había permanecido encendida toda la noche, desprendía una luz de estrellas y culebrillas. Ningún secreto a la vista, pues se trataba de las formas de los orificios con las que el artesano había tenido a bien dar rienda suelta a su creatividad. El gato reposaba dormido en una esquina de la cama. Le miraba con esa mezcla de placidez y curiosidad con la que los felinos suelen investigar a los humanos. Sólo movería su breve esqueleto para lamerse las patas o cuando olfatease la renovación diaria de su pienso. En la mesita de noche, un libro de C. Clark.
Decía C. Clark ayer mismo que "por cada hombre que jamás ha vivido, luce una estrella en ese Universo". En ese preciso momento, con una cefalea de cojones, legañoso, sin afeitar, con los cabellos revueltos y esas abultadas bolsas bajo sus ojos turbios, una afirmación de tal calibre le pareció una SOBERANA ESTUPIDEZ. Se rascó los sobacos mientras la cafetera empezaba a calentarse. Dichosa cafetera que cuando sube el café parece que vaya a producirse un terremoto. Pensó una vez más que debía comprar cuanto antes un difusor ya que el artefacto no encajaba en el soporte del fogón y cualquier día el frágil equilibrio podría provocar un accidente doméstico. Pensado y hecho. Justo cuando la cafetera parecía a unto de explotar y él intentaba agarrar su asa sin las correspondientes manoplas, la cafetera se desplomó hacia el lado adecuado, es decir, el de su mano derecha que, instintivamente y por su cuenta y riesgo - puro reflejo - intentó evitar el estropicio y lo único que consiguió fue abrasar los cuatro dedos de su propietario. El dedo gordo se salvó de milagro.
Como hizo un cursillo de socorrismo sabía perfectamente que no debía perder tiempo en buscar pomadas, pastas dentífricas ni mariconadas similares, que tratándose de quemaduras el tiempo es oro, así que maldiciendo a rabiar se abalanzó hasta el grifo de la cocina y sometió su mano a una constante y reparadora ducha de agua fría. Una vez más tranquilo, metió la cabeza dentro del congelador y agarró la bolsa de los cubitos de hielo para el whisky, aplicándosela a los dedos, percibiendo enseguida un creciente alivio. Cuando el hielo se fundió recurrió entonces a la bolsa de los guisantes congelados. Y pensó, como el que piensa porque no tiene otra cosa mejor que hacer, que nunca debería faltar un paquete de guisantes en el congelador.
A regañadientes preparó otra cafetera, realizando cada movimiento con la misma cautela que si estuviera sobre un campo de minas. Ya en su escritorio, encendió por fin el Marlboro y saboreó ese primer cigarrillo del día. El sol asomaba por el Este, con la rapidez de costumbre, ofreciéndole un preludio de dos violines y trompa en la menor. Entre nubes negras y un firmamento de lilas. Fue entonces cuando volvió a recordar la frase de C. Clark. Nadie más amante de la literatura que él. Nadie más respetuoso con la magia oculta de los libros. Nadie más devoto por la poesía, sea en verso o en prosa. Sin embargo, esta vez no pudo menos que dejarse llevar por sus instintos más primarios, así que se dirigió como absorto hasta el dormitorio, agarró el librito del bienaventurado C. Clark y lo arrojó por la ventana de su escritorio con toda la energía y mala leche (y una cierta satisfacción, todo sea dicho) de la que fue capaz a esas horas de la mañana. Con la rabia, el despecho de un lector vilmente engañado.
Y ya empezó a encontrarse mejor. Ya estaba percibiendo una cierta mejoría en su estado general, complacido como estaba en el bienestar de su dedo gordo (el único que se salvó de la quema, como ya sabemos) cuando el mismísimo Oscar Wilde abrió la puerta de su estudio. Sin pedir permiso, como en él era habitual. Asomó su careto de Dorian Grey después de visitar su retrato y le soltó una de sus frases lapidarias: Ni siquiera los Dioses pueden modificar el pasado. Naturalmente, lo echó a patadas.
Decía C. Clark ayer mismo que "por cada hombre que jamás ha vivido, luce una estrella en ese Universo". En ese preciso momento, con una cefalea de cojones, legañoso, sin afeitar, con los cabellos revueltos y esas abultadas bolsas bajo sus ojos turbios, una afirmación de tal calibre le pareció una SOBERANA ESTUPIDEZ. Se rascó los sobacos mientras la cafetera empezaba a calentarse. Dichosa cafetera que cuando sube el café parece que vaya a producirse un terremoto. Pensó una vez más que debía comprar cuanto antes un difusor ya que el artefacto no encajaba en el soporte del fogón y cualquier día el frágil equilibrio podría provocar un accidente doméstico. Pensado y hecho. Justo cuando la cafetera parecía a unto de explotar y él intentaba agarrar su asa sin las correspondientes manoplas, la cafetera se desplomó hacia el lado adecuado, es decir, el de su mano derecha que, instintivamente y por su cuenta y riesgo - puro reflejo - intentó evitar el estropicio y lo único que consiguió fue abrasar los cuatro dedos de su propietario. El dedo gordo se salvó de milagro.
Como hizo un cursillo de socorrismo sabía perfectamente que no debía perder tiempo en buscar pomadas, pastas dentífricas ni mariconadas similares, que tratándose de quemaduras el tiempo es oro, así que maldiciendo a rabiar se abalanzó hasta el grifo de la cocina y sometió su mano a una constante y reparadora ducha de agua fría. Una vez más tranquilo, metió la cabeza dentro del congelador y agarró la bolsa de los cubitos de hielo para el whisky, aplicándosela a los dedos, percibiendo enseguida un creciente alivio. Cuando el hielo se fundió recurrió entonces a la bolsa de los guisantes congelados. Y pensó, como el que piensa porque no tiene otra cosa mejor que hacer, que nunca debería faltar un paquete de guisantes en el congelador.
A regañadientes preparó otra cafetera, realizando cada movimiento con la misma cautela que si estuviera sobre un campo de minas. Ya en su escritorio, encendió por fin el Marlboro y saboreó ese primer cigarrillo del día. El sol asomaba por el Este, con la rapidez de costumbre, ofreciéndole un preludio de dos violines y trompa en la menor. Entre nubes negras y un firmamento de lilas. Fue entonces cuando volvió a recordar la frase de C. Clark. Nadie más amante de la literatura que él. Nadie más respetuoso con la magia oculta de los libros. Nadie más devoto por la poesía, sea en verso o en prosa. Sin embargo, esta vez no pudo menos que dejarse llevar por sus instintos más primarios, así que se dirigió como absorto hasta el dormitorio, agarró el librito del bienaventurado C. Clark y lo arrojó por la ventana de su escritorio con toda la energía y mala leche (y una cierta satisfacción, todo sea dicho) de la que fue capaz a esas horas de la mañana. Con la rabia, el despecho de un lector vilmente engañado.
Y ya empezó a encontrarse mejor. Ya estaba percibiendo una cierta mejoría en su estado general, complacido como estaba en el bienestar de su dedo gordo (el único que se salvó de la quema, como ya sabemos) cuando el mismísimo Oscar Wilde abrió la puerta de su estudio. Sin pedir permiso, como en él era habitual. Asomó su careto de Dorian Grey después de visitar su retrato y le soltó una de sus frases lapidarias: Ni siquiera los Dioses pueden modificar el pasado. Naturalmente, lo echó a patadas.
Etiquetas: crónicas