Mi buzón se abre al revés

Mi buzón se abre al revés, es decir el frontal sube al abrirlo y no al revés. No es broma, le comento a la Presidenta de la Escalera mientras ella medio se disculpa y se ríe, no por falta de respeto, sino a causa de un tic nervioso que combinado con su incontinencia verbal y su fobia a los escarabajos, pienso, la hacen candidata a un relato breve de Kafka. Fue una confusión del operario – me responde ella - y, claro, no íbamos a gastarnos más dinero para poner otros de nuevos. Mi insistencia acaba aquí. En realidad cada uno tenemos nuestro modo de explayarnos, de contarnos la historia de nuestra vida, en mayúsculas o en minúsculas, con la ilusión de que suene a verídica. Porque después de múltiples y repetidos esfuerzos, nos conformamos con la idea de que no podemos conocernos, pero si narrarnos.
Al fin y al cabo, un buzón instalado con el culo puede tener, en un momento determinado la misma importancia que encontrarte el coche con la rueda pinchada, o que la muerte de un pariente tan lejano que ni siquiera recuerdas su nombre de pila. Me gusta tener este tipo de dudas, extrañas si se quiere, no sé, me hace sentirme vivo, pero tampoco lanzo cohetes cuando la correspondencia se me desparrama por el suelo.
Después de todo, me digo, qué importan unas genuflexiones de más, a las diez de la noche, cuando toda la maraña de sobres y montones de propaganda comercial se me cae de las manos en pleno vestíbulo de la escalera, mientras intento sujetar la llave procurando que la dichosa tapa no me pille los dedos.
Todo lo contrario de Kafka, el escritor checo, a quien, que se sepa, le tenían sin cuidado las características de los buzones. En esto de la correspondencia postal, el autor de La metamorfosis, se ensañaba con su novia Felice explicándole, con pelos y señales, su teoría del género epistolario en general y del romántico en particular:”Echaré esta carta al buzón tal como es, porque me hace sufrir el que no haya al menos una carta mía en camino hacia usted.” Ya me gustaría, ya, encontrarme con una linda jovencita (o no tan jovencita) en el metro o en el autobús leyendo, en lugar de Stieg Larsson, las ”Cartas a Felice Bauer”. Y es que cada vez quedamos menos románticos y, además, el boca-oreja hace milagros pero también estragos. Y será por eso que cuando compruebo la infinita estupidez y mimetismo de las masas me vuelvo más condescendiente con las individualidades que no acatan los dictámenes de la moda, por muy odiosas que éstas lleguen a resultar.
¡Ah, las cartas! Abro el buzón cuando regreso a casa por la tarde-noche. Es un acto premeditado y consciente, ya que me pilla justo camino del ascensor. Para encontrar, todo sea dicho, el casillero en cuestión invadido por el dichoso correo comercial. Exceptuando, eso sí, la de un amigo con el que nos intercambiamos postales artesanales y un poco estrambóticas.
Aunque otras veces las cosas ocurren de otra manera:
- Ñaaaaaaaac (el interfono)
- ¿Sí?
- ¡Correo comercial!
O bien:
- La cartera (ya hace bastante tiempo que tengo una profesional de Correos del sexo femenino)
- Meeeeeeeec (abriendo puerta)
Al fin y al cabo, un buzón instalado con el culo puede tener, en un momento determinado la misma importancia que encontrarte el coche con la rueda pinchada, o que la muerte de un pariente tan lejano que ni siquiera recuerdas su nombre de pila. Me gusta tener este tipo de dudas, extrañas si se quiere, no sé, me hace sentirme vivo, pero tampoco lanzo cohetes cuando la correspondencia se me desparrama por el suelo.
Después de todo, me digo, qué importan unas genuflexiones de más, a las diez de la noche, cuando toda la maraña de sobres y montones de propaganda comercial se me cae de las manos en pleno vestíbulo de la escalera, mientras intento sujetar la llave procurando que la dichosa tapa no me pille los dedos.
Todo lo contrario de Kafka, el escritor checo, a quien, que se sepa, le tenían sin cuidado las características de los buzones. En esto de la correspondencia postal, el autor de La metamorfosis, se ensañaba con su novia Felice explicándole, con pelos y señales, su teoría del género epistolario en general y del romántico en particular:”Echaré esta carta al buzón tal como es, porque me hace sufrir el que no haya al menos una carta mía en camino hacia usted.” Ya me gustaría, ya, encontrarme con una linda jovencita (o no tan jovencita) en el metro o en el autobús leyendo, en lugar de Stieg Larsson, las ”Cartas a Felice Bauer”. Y es que cada vez quedamos menos románticos y, además, el boca-oreja hace milagros pero también estragos. Y será por eso que cuando compruebo la infinita estupidez y mimetismo de las masas me vuelvo más condescendiente con las individualidades que no acatan los dictámenes de la moda, por muy odiosas que éstas lleguen a resultar.
¡Ah, las cartas! Abro el buzón cuando regreso a casa por la tarde-noche. Es un acto premeditado y consciente, ya que me pilla justo camino del ascensor. Para encontrar, todo sea dicho, el casillero en cuestión invadido por el dichoso correo comercial. Exceptuando, eso sí, la de un amigo con el que nos intercambiamos postales artesanales y un poco estrambóticas.
Aunque otras veces las cosas ocurren de otra manera:
- Ñaaaaaaaac (el interfono)
- ¿Sí?
- ¡Correo comercial!
O bien:
- La cartera (ya hace bastante tiempo que tengo una profesional de Correos del sexo femenino)
- Meeeeeeeec (abriendo puerta)
Recuerdo, atrapado por una rara melancolía, y sin saber decir cuál de sus efectos resultaba más atrayente, aquellas que, ya entonces me parecían pintorescas, cartas de nuestros familiares más lejanos. “¿Cómo estáis de salud? Por aquí, nosotros muy bien, a Dios gracias, aunque el tiempo no acompaña. A Juanita, la del posadero, le ha parido la vaca. Y José, el de Ponzano, se ha muerto de repente. Los del cochero han perdido toda la cosecha de almendras por la tremenda helada”. Etcétera.
Aquellas cartas “del pueblo” llegaban repletas de faltas de ortografía. Cada palabra parecía más bien caricaturizada que escrita, criptográfica toda ella, tambaleándose como una balsa en el océano de la distancia. Y uno no podía menos que imaginarse a esa vieja mujer afanándose con el bolígrafo, absolutamente concentrada en la tarea de escribir a su sobrina de Barcelona, moviendo torpemente el bolígrafo bajo la luz gastada de una modesta lámpara de techo, en la habitación contigua al comedor donde chisporroteaba el fuego del hogar. La misma chimenea por la que yo rondaba y brincaba en verano, con mis pantalones cortos y las rodillas y las manos sucias de no parar quieto de aquí para allá.
Se me escapa una involuntaria sonrisa ante una imaginaria y ahora mismo imposible escena: la de los reclutas en los Cibercafés, tecleando su carta diaria a la novia. Imposible porque, afortunadamente ya no hay reclutas, aunque tampoco haya cartas, costumbre atávica y, sin embargo, extinguida, ésta la de escribir una palabra tras otra, línea tras línea en la que en lugar de pulsar se dibujaban las letras y se ornamentaban las mayúsculas y, en fin, si se agudizaba el oído, casi se podía escuchar hasta el mismo paso del tiempo.
Aquellas cartas “del pueblo” llegaban repletas de faltas de ortografía. Cada palabra parecía más bien caricaturizada que escrita, criptográfica toda ella, tambaleándose como una balsa en el océano de la distancia. Y uno no podía menos que imaginarse a esa vieja mujer afanándose con el bolígrafo, absolutamente concentrada en la tarea de escribir a su sobrina de Barcelona, moviendo torpemente el bolígrafo bajo la luz gastada de una modesta lámpara de techo, en la habitación contigua al comedor donde chisporroteaba el fuego del hogar. La misma chimenea por la que yo rondaba y brincaba en verano, con mis pantalones cortos y las rodillas y las manos sucias de no parar quieto de aquí para allá.
Se me escapa una involuntaria sonrisa ante una imaginaria y ahora mismo imposible escena: la de los reclutas en los Cibercafés, tecleando su carta diaria a la novia. Imposible porque, afortunadamente ya no hay reclutas, aunque tampoco haya cartas, costumbre atávica y, sin embargo, extinguida, ésta la de escribir una palabra tras otra, línea tras línea en la que en lugar de pulsar se dibujaban las letras y se ornamentaban las mayúsculas y, en fin, si se agudizaba el oído, casi se podía escuchar hasta el mismo paso del tiempo.
Ahora tenemos otros dioses. Volvemos a los griegos pero por la puerta de servicio, o lo que es lo mismo, de los ídolos consumibles, incluidos los electrodomésticos en general y los de la comunicación electrónica en particular. Al tótem de bolsillo, el principal motivo de que los enteraos que escriben en los medios digan que contactamos más pero nos comunicamos menos, y, lo peor, que no nos vemos nunca. Por supuesto, exageran como siempre suelen hacerlo. “Todo es relativo” que dicen que nunca dijo Albert Einstein. Ahí tenemos al eterno vejete Luís Eduardo Aute, cantando aquello de que “Tienes que ser malo, tienes que dar puñaladas en la espalda al amigo, tienes que poner zancadillas, tienes que ser un perfecto hijo de puta para poder funcionar.” Y al jovenzuelo David Trueba, que inevitablemente ha dejado de escribir novelas cortas y divertidas y nos ha endosado su NOVELA, una especie de empedrado de garbanzos, eso sí, muy bien escrita pero infumable por tamaño y pretensiones, por supuesto celebrado por los críticos siempre-añorando-Flaubert, a David Trueba, decía, confesándonos que: “Siempre he sospechado que la amistad está sobrevalorada. Como los estudios universitarios, la muerte o las pollas largas.”
Y porque me va la marcha, es todo un decir, arranco el ordenador y abro mis e-mails, algunos de ellos dirigidos a una abrumadora lista de múltiples destinatarios, es decir, confundiéndole a uno con una multitud de desconocidos. ¡Fantástico! Para un inadaptado como el que suscribe no hay como pasar desapercibido. Ahí los tienes, alertándonos del último virus informático, generalmente con un nombre estrafalario. No sé, uno encuentra cosas la mar de sugerentes, incluyendo grabaciones radiofónicas y chistes gráficos condensados en documentos que, con cierta frecuencia, no puedo abrir porque no tengo el puñetero programa... O pidiendo firmas de solidaridad, cuando no de un gregarismo insustancial: “Envíaselo a tus amigos. No rompas la cadena. ¡Sólo es un minuto de reloj!”, dicen. Y no me es posible, imbécil de mí, ensayar cierta inmersión radical en la melancolía.
Y yo, que sólo persigo una imagen, una imagen solamente, me encuentro también con las consabidas faltas de ortografía, aunque ahora se deban mayormente a la prisa, al ansia de brevedad o a la simple falta de costumbre (o temor) del personal en explayarse mediante la escritura. Toda una tendencia demoledora que hace que, de vez en cuando, termine añorando la sencilla magia de un sobre caído del buzón. De un sello con su matasellos. De una mano con su afilado abrecartas. De una botella con un mensaje en su interior. De un náufrago con otro náufrago.
Ilustración de Enriqueta Llorca: Expo Nomonotono
noviembre 25, 2008
http://llorca-enriqueta.blogspot.com/
Fotografía de Rosa Mora: In the Country of Last Things XXXII: La carta
Galería de dádiva
http://www.flickr.com/photos/dadiva/3097902266/
Y porque me va la marcha, es todo un decir, arranco el ordenador y abro mis e-mails, algunos de ellos dirigidos a una abrumadora lista de múltiples destinatarios, es decir, confundiéndole a uno con una multitud de desconocidos. ¡Fantástico! Para un inadaptado como el que suscribe no hay como pasar desapercibido. Ahí los tienes, alertándonos del último virus informático, generalmente con un nombre estrafalario. No sé, uno encuentra cosas la mar de sugerentes, incluyendo grabaciones radiofónicas y chistes gráficos condensados en documentos que, con cierta frecuencia, no puedo abrir porque no tengo el puñetero programa... O pidiendo firmas de solidaridad, cuando no de un gregarismo insustancial: “Envíaselo a tus amigos. No rompas la cadena. ¡Sólo es un minuto de reloj!”, dicen. Y no me es posible, imbécil de mí, ensayar cierta inmersión radical en la melancolía.
Y yo, que sólo persigo una imagen, una imagen solamente, me encuentro también con las consabidas faltas de ortografía, aunque ahora se deban mayormente a la prisa, al ansia de brevedad o a la simple falta de costumbre (o temor) del personal en explayarse mediante la escritura. Toda una tendencia demoledora que hace que, de vez en cuando, termine añorando la sencilla magia de un sobre caído del buzón. De un sello con su matasellos. De una mano con su afilado abrecartas. De una botella con un mensaje en su interior. De un náufrago con otro náufrago.
Ilustración de Enriqueta Llorca: Expo Nomonotono
noviembre 25, 2008
http://llorca-enriqueta.blogspot.com/
Fotografía de Rosa Mora: In the Country of Last Things XXXII: La carta
Galería de dádiva
http://www.flickr.com/photos/dadiva/3097902266/
Etiquetas: crónicas

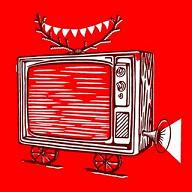



0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio